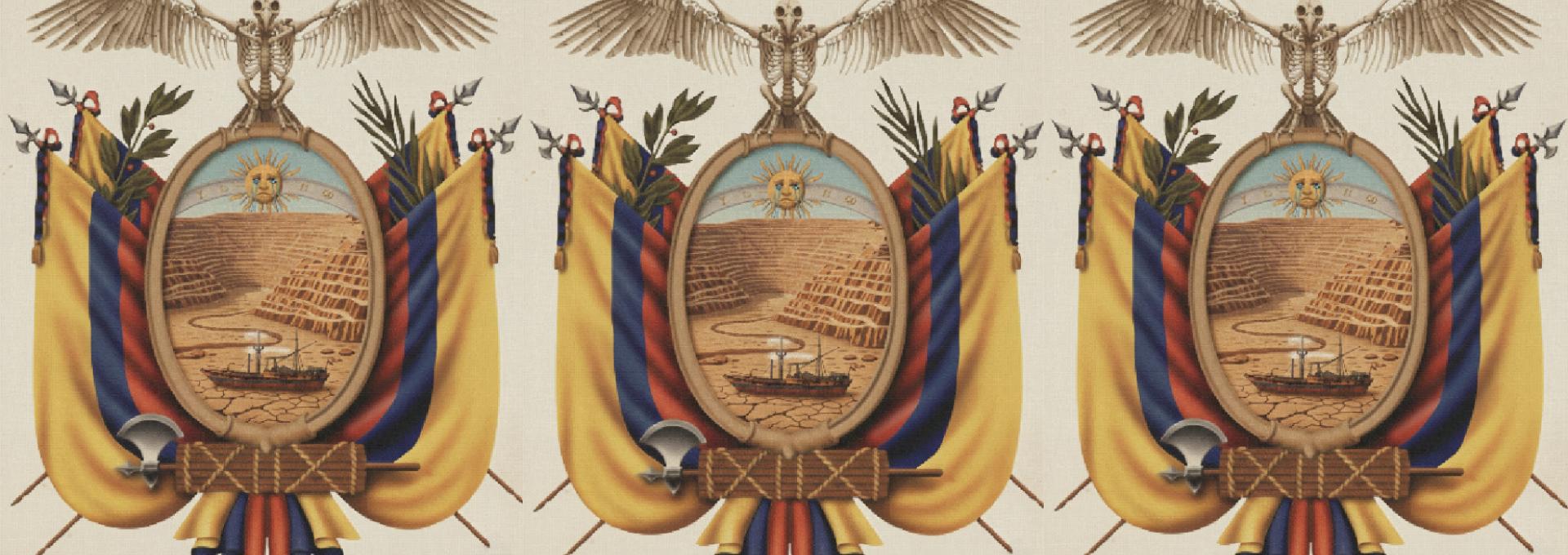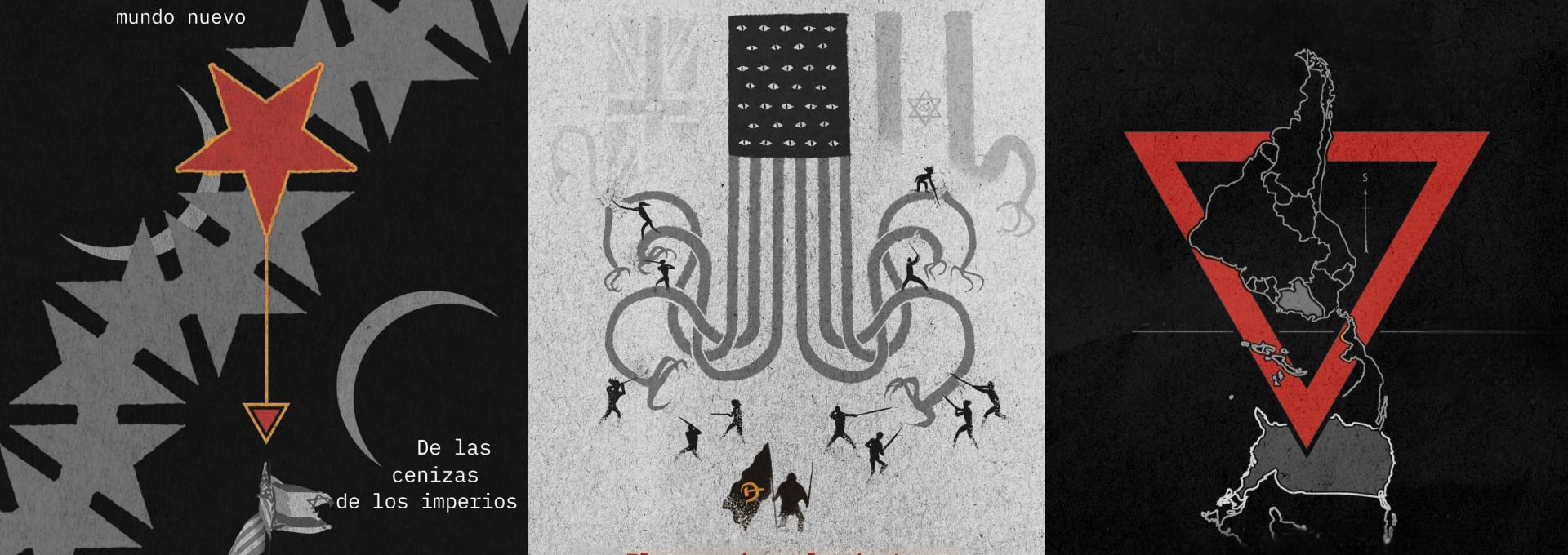Paro en Ecuador: represión, racismo y protesta desde abajo

El 22 de octubre Marlon Vargas, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, anunciaba el fin de un paro que duró 31 días, que es hoy por hoy el paro más largo registrado en la historia reciente del país[1] y que tuvo como epicentro de las protestas a la provincia de Imbabura al norte del país. Recordemos que una de las razones para llamar a parar, quizás la que detona de manera más evidente lo ocurrido, es la decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel, medida que como sostiene el Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico de la Universidad Central del Ecuador, constituye un efecto cascada en el conjunto de la economía dolarizada del país, porque encarece los costos trasladándolos a los pequeños y medianos productores así como a los consumidores, a la par que restringe derechos básicos de las familias ecuatorianas, sobre todo de sectores populares y medios como por ejemplo, la posibilidad real de que cubran con sus ingresos el costo de la canasta básica[2].
Sin embargo, como lxs propixs manifestantes visibilizaron esa fue “la gota que derramó el vaso” y con el pasar de los días, el paro se convirtió en una forma que aglutinaba múltiples razones que evidenciaban el hartazgo, el cuestionamiento y la oposición a las políticas neoliberales, el entreguismo al FMI, el abandono al campesinado, el recorte de inversión social y la violencia del gobierno.
Y es que más allá de los cuestionamientos de las comunidades y organizaciones sobre la decisión inconsulta de finalizar el paro por parte de la dirigencia actual de la Conaie; la protesta prolongada evidencia tres elementos: 1) las consecuencias para el campo popular organizado de que el gobierno de Noboa haya anunciado el 10 de enero de 2024, la existencia de un “conflicto armado interno” que dio paso a la ejecución de un -hasta ahora inexistente- Plan Fénix, y con ello la militarización de varias provincias de la costa ecuatoriana; 2) el carácter de dominación, racista, antidemocrático y violento del regimen como forma de aplicación del ajuste estructural que ha utilizado la narrrariva del terrorismo para estigmatizar a quienes protestan; y 3) la forma social que adoptó el paro en ese contexto[3].
La ocupación de las Fuerzas Armadas de Esmeraldas, Guayaquil y Manabí para “controlar y erradicar el crimen organizado”, así como su presencia en territorios donde el Estado ha dado luz verde a empresas mineras y de intensa conflictividad con la población local que se opone a la instalación de la minería; evidenciaban ya el riesgo de considerar la militarización como una salida para resolver la crisis de seguridad en el país. En esa medida, la respuesta militar del gobierno frente a la protesta social, tuvo sin duda un alto costo para las comunidades que salieron a cerrar vías, convocar a marchas y llamar a plantones: la persistencia inconstitucional de decretar estados de excepción en las provincias donde se anunciaron movilizaciones; así como las denuncias realizadas por la Alianza por los Derechos Humanos que documentó en su informe del 23 de octubre[4]: 391 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 2 personas fallecidas (los comuneros Efraín Fuerez y José Guamán)[5], 473 personas heridas, 16 desapariciones de corta duración[6] y 206 detenciones.
A esto se suman las alertas que tanto Amnistía Internacional (3 de octubre de 2025)[7] como Human Watch Rights (21 de octubre de 2025)[8] emitieron sobre la represión del paro, la ausencia de independencia judicial[9] y las 43 desapariciones forzadas desde 2023 en manos de los militares[10], las restricciones a la libertad de reunión, el despliegue militar y el uso excesivo de la fuerza. Así mismo podemos observar las distintas denuncias que han realizado proyectos como Runas Archive que para el 26 de octubre evidenciaban en un mapa georeferenciado la presencia de Fuerzas Armadas y policías en la ciudad de Otavalo en Imbabura, que como sostienen, constituye una “ocupación de calles y ciudadelas, queriendo ingresar al corazón” de la ciudad[11]. Solo en Quito, capital del Ecuador, el día 12 de octubre se desplazaron para la marcha pacífica anunciada por organizaciones sociales del sur de la ciudad, incluida la Coordinadora de Pueblos Indígenas en Quito, COIQ, el abrumador número de 7 mil militares y 6 mil policías. Mientras tanto el país cerraba septiembre de 2025 con “6.797 muertes violentas y si la media se mantiene, a finales de año esta cifra podría superar los 9.000 asesinatos y la tasa de muertes violentas al sobrepasar los 50 casos por cada 100.000 habitantes”[12]. Como sostiene la periodista argentina Camila Parodi, “las organizaciones de derechos humanos y los medios comunitarios han documentado ingresos forzados a viviendas, uso de armas letales en la represión, allanamientos arbitrarios y detenciones indiscriminadas”[13]. O la denuncia presentada por el colectivo YASunidos sobre la presión y amedrentamiento a personal médico en Imbabura para que denuncien a las personas que llegaban heridas a los centros de salud a raíz de la protesta[14].
Como podemos ver, no hay evidencia científica que demuestre que la estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico y a las bandas criminales que controlan y se reparten territorios, haya sido efectiva; mientras que en cambio existen, como hemos demostrado, suficiente información documentada que devela cómo esto ha servido en este caso para aplacar la protesta social violando una serie de derechos, por ejemplo el derecho a la resistencia tipificado en el artículo 98 de la Constitución actual. La situación empeoró cuando durante el paro decenas de defensores de derechos y dirigentes revelaron el congelamiento y bloqueo de sus cuentas bancarias sin ningún tipo de notificación oficial o norma que habilite esta decisión tomada por los bancos pero con el visto bueno del Estado ecuatoriano.
Sin duda, la materialización de estrategias aplicadas de manera persistente en otros países como Perú, para deslegitimar, estigmatizar y judicializar a quienes ejercen la resistencia han sido ya incorporadas al gobierno de Noboa. El terruqueo, término usado por los diferentes gobiernos peruanos desde la dictadura de Fujimori en 1992 para “convertir” en terroristas a manifestantes, defensorxs de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas, intelectuales, estudiantes y hasta ongs, que cuestionan el programa extractivista neoliberal o el mismo status quo de la dinámica política; ha llegado al Ecuador como política gubernamental. Desde el inicio del paro, el presidente, su vicepresidenta María José Pinto, varios ministros (de Defensa y del Interior), gobernadores (de la provincia del Guayas) y la propia vocera, Carolina Jaramillo establecieron vínculos sin pruebas entre los comuneros, pueblos y nacionalidades y grupos terroristas[15]. Esta estrategia vino acompañada de prácticas sistemáticas de racismo y xenofobia (población venezolana) y narrativas falsas e incompletas que buscaron generar una opinión pública adversa al paro, en donde se evidenciaban “las estructuras racistas que condicionan el acceso a derechos, la visibilidad de los pueblos indígenas y la forma de tratar sus protestas. La insistencia en llamarlos “terroristas” o “delincuentes”, el trato diferenciado, la represión selectiva, todo ello forma parte de una lógica que invisibiliza la plurinacionalidad concreta del Estado y reproduce jerarquías étnicas”[16]. Es así que como sostiene la socióloga Gabiela Borja, la operación del gobierno y los medios de comunicación fue asociar la identidad indígena con actos de violencia, como si ser indígena fuera igual a ser violento[17].
La plataforma de fast checking y análisis, Lupa Media presentó un contundente informe sobre la deliberada manera en que se construyeron noticias falsas durante el paro: se verificaron 92 piezas de desinformación[18], de las cuales “38 casos de contenido fueron completamente falsos, destinados a saturar el ecosistema informativo, 25 casos de rumores y 3 de opinión, diseñados para generar desconfianza e incertidumbre al llenar vacíos informativos con especulación”, en donde la mayoría de estos casos tuvieron como formato el video. Al menos 24 piezas correspondieron a eventos anteriores o internacionales, hubo además suplantación de identidad, distorsión de contenido genuino y fabricación total de videos a través de IA cuyo objetivo fue deslegitimar a los actores sociales en paro y criminalizar la protesta social.
Por último pero no menos importante, es fundamental analizar el carácter de este paro: desde abajo, descentralizado, mayoritariamente rural pero también urbano (sobretodo en Quito), crítico de las dirigencias nacionales y regionales, creativo y de construcción de liderazgos colectivos sobretodo de mujeres y jóvenes indígenas[19]. Porque en esos 31 días, y frente a la opacidad de la propia dirigencia actual de la Conaie, la debilidad de las izquierdas tradicionales y la ausencia del progresismo en las calles; no solo se levantaron las comunidades campesinas si no también existió un despliegue de iniciativas populares y urbanas que fueron desde asambleas ampliadas[20], sostenimiento de centros de acopio para enviar medicinas y productos no perecibles para Imbabura y comunas de Pichincha, marchas lideradas por feministas, mujeres y disidencias, movilizaciones estudiantiles, plantones artísticos y despliegue gráfico, así como un estratégico diálogo entre formas organizativas urbanas y dirigencias locales de mujeres pertenecientes a pueblos y nacionalidades[21]. Este paro a diferencia de los anteriores levantamientos cuyo eje giraba en torno a la dirección política de la Conaie y la presencia de los pueblos indígenas en Quito, desplazó las decisiones políticas y estratégicas a una diversidad de actores que politizaron desde el cuidado como forma de rebeldía hasta la creatividad popular que apuntaba a desmontar los imaginarios racistas y ultraviolentos del régimen de Noboa.
Es por eso que cuando se comunicó el fin del paro, esta noticia generó un enorme desconcierto. Queda pendiente el debate y la autocrítica a la interna del propio campo popular organizado del Ecuador, que nuevamente desplaza esa urgencia de revisar lo ocurrido, porque debe enfrentar un nuevo escenario electoral: la consulta popular y el referéndum anunciados por el presidente Noboa para el 16 de noviembre en donde se le preguntará al pueblo ecuatoriano sobre bases militares extranjeras, financiamiento a partidos políticos y sobretodo el paso a una Asamblea Constituyente que tiene por objetivo desmantelar la Constitución aprobada por el Ecuador en el año 2008 y que es sin duda una de las cartas magnas más garantistas y de vanguardia a nivel mundial.
Con este paro se evidencia que Noboa busca “instituir la lucha en contra de la izquierda (...), en un elaborado entramado de una presunta estructura internacional de alianza narcoterrorista contra el progreso de América Latina” (Revista Crisis). Pero aún más grave, se perfila la intención de asfixiar toda posibilidad de protesta social en el país, sobretodo en el arrinconamiento del movimiento indígena y de esta manera allanar el camino para materializar un proyecto de dominación neoliberal que tiene como centro el extractivismo y que como hemos visto en otras experiencias latinoamericanas, confluye con los propios intereses del capital ilegal.
Referencias
[1] https://www.facebook.com/share/v/1AAoPWHqnb/
[2] https://www.instagram.com/p/DPMc-bKgCaK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DPMiGCeAINT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
[3] Es importante señalar que la mayoría de los análisis y reflexiones situadas sobre el #ParoEcuador2025 han sido escritos o relatados por mujeres y disidencias que con una enorme capacidad de síntesis y de comprensión sobre el carácter de la protesta, han logrado que lo que difundan los medios comunitarios y alternativos, sea una especie de praxis donde se combinan el que hacer situado en el paro y el contorno de lo que se juega en este escenario.
[4] Alianza por los Derechos Humanos. “31 días del Paro Nacional en Ecuador 2025 – Monitoreo de vulneraciones de DDHH”. Disponible en: https://alianzaddhh.org/31-dias-del-paro-nacional-en-ecuador-2025-monitoreo-de-vulneraciones-de-ddhh/
[5] Aunque la Alianza reporta dos fallecidos producto del impacto directo del uso de la fuerza estatal, hay también el deceso de Rosa Paqui, una comunera saraguro del sur del país, que muere asfixiada por las bombas lacrimógenas utilizadas por el Estado.
[6] Este término se refiere a “personas que desaparecen en el marco de la represión policial o militar, que no son puestas a órdenes de una autoridad competente ni llevadas a recintos autorizados”.
[7] Amnistía Internacional. 3 de octubre de 2025. “Ecuador: Alerta por represión a protestas, independencia judicial y desapariciones forzadas”. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/10/ecuador-alerta-por-represion-a-protestas-independencia-judicial-y-desapariciones-forzadas/
[8] https://www.hrw.org/es/news/2025/10/21/ecuador-abusos-en-la-respuesta-a-las-protestas
[9]https://elpais.com/america/2025-08-17/el-gobierno-de-noboa-declara-enemiga-del-pueblo-a-la-corte-constitucional-de-ecuador.html
[10] Informe “Son militares, yo los vi” presentado el 22 de septiembre de 2025: “La investigación expone cómo el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a estados de excepción y a la declaración de un supuesto “conflicto armado interno” para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo”. Disponible: https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/0258/2025/es/
[11] Disponible en: https://www.instagram.com/p/DQSLv-vETIq/?utm_source=ig_web_copy_link
[12] https://www.primicias.ec/seguridad/muertes-violentas-ecuador-2025-violencia-record-107712/
[13] Parodi, Camila. 23 de octubre de 2025. “Ecuador: cinco claves para entender el paro nacional”. Disponible en: https://latfem.org/ecuador-cinco-claves-para-entender-el-paro-nacional/
O por ejemplo los testimonios realizados por Revista Crisis, https://www.revistacrisis.com/en visita a comunidades de Otavalo el día viernes 24 de octubre de 2025. Existen denuncias de población local a medios comunitarios, de que funcionarios públicos del Ministerio de Salud Pública entras con personal de las Fuerzas Armadas a las comunidades con el argumento de realizar levantamiento de datos, pero que en realidad lo que están haciendo es intimidar a la población que tiene miedo porque consideran que es posible que existan detenciones y de esta manera controlar que no vuelvan a protestar.
[14] https://x.com/Yasunidos/status/1981456813015842932
[15] https://www.expreso.ec/actualidad/gobernador-sugiere-vinculo-de-manifestantes-indigenas-con-la-explosion-en-guayaquil-260814.html
Como estableció la sentencia judicial sobre las 13 personas que se encontraban detenidas hasta el 24 de octubre, 12 de Otavalo y 1 ciudadano venezolano, no existió evidencia alguna de que tuvieran algún tipo de participación en el ataque a una estación de policía en Imbabura o sostuvieran vínculos con el Tren de Aragua.
[16] Ruiz, Gabriela. 12 de octubre de 2025. “Leer al Paro Nacional del Ecuador en clave de ‘racismo’”. Disponible en: https://piedepagina.mx/leer-al-paro-nacional-del-ecuador-en-clave-de-racismo/
[17] Borja, Gabriela. 24 de octubre de 2025. “Paro nacional en Ecuador: racismo, provocación y violencia, estrategias de un Estado autoritario”. Disponible en: https://latinta.com.ar/2025/10/24/paro-nacional-ecuador-racismo-provocacion-violencia-estrategias-gobierno-autoritario/?utm_campaign=linkinbio&utm_medium=referral&utm_source=later-linkinbio
[18] De estas piezas, “67 fueron revisadas mediante el servicio «Verificación a la Carta», con el objetivo de identificar narrativas falsas y contenidos manipulados que circularon en redes sociales”. Disponible en: https://lupa.com.ec/explicativos/balance-paro-nacional/
[19] La dignidad del Comité Central de Mujeres de la Unorcac y la presidenta de esta organización, Martha Túquerres; el sistema de participación de Cotacachi que facilitó la toma de decisiones orgánica sostenida en manos de mujeres; las ollas populares y comunitarias; la vicepresidencia del pueblo Kayambi, Denisse de la Cruz; lxs jóvenes y mujeres de San Miguel del Común; la recuperación desde debajo de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, Fici; así como un sin número de dirigencias locales colectivas que fueron centrales para sostener por tantos días el paro. Un ejemplo puede oirse en este episodio elaborado por Claudia Korol y Liliana Daunes: https://open.spotify.com/episode/2NccmuZJIKkZJCBewPDRit?si=AsrKlJhpRlCBiqDnqGD1sQ
[20] Un ejemplo es la asamblea que se sostuvo durante 12 semanas en la ciudad de Quito, en distintos espacios de la ciudad, a donde asistieron feministas, ecologistas, estudiantes, jubiladxs, artistas, colectivos de jóvenes, transeúntes de la clase trabajadora, medios comunitarios.
[21]https://www.instagram.com/p/DQR0gjqgCK-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==