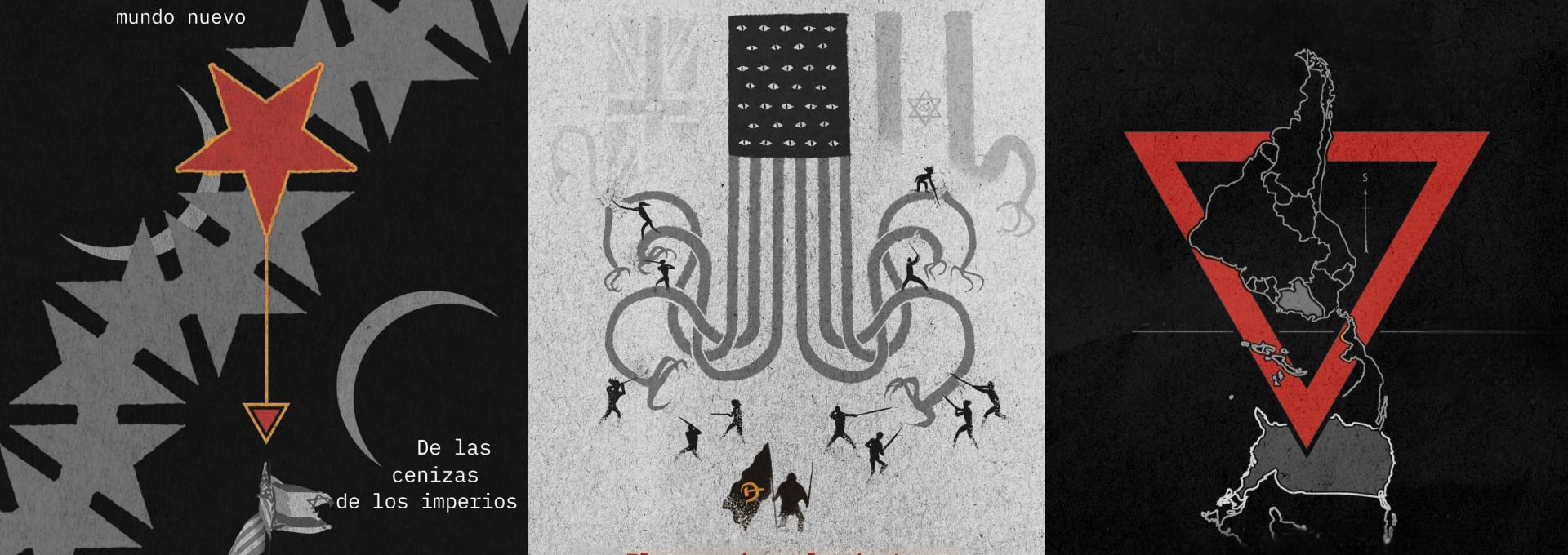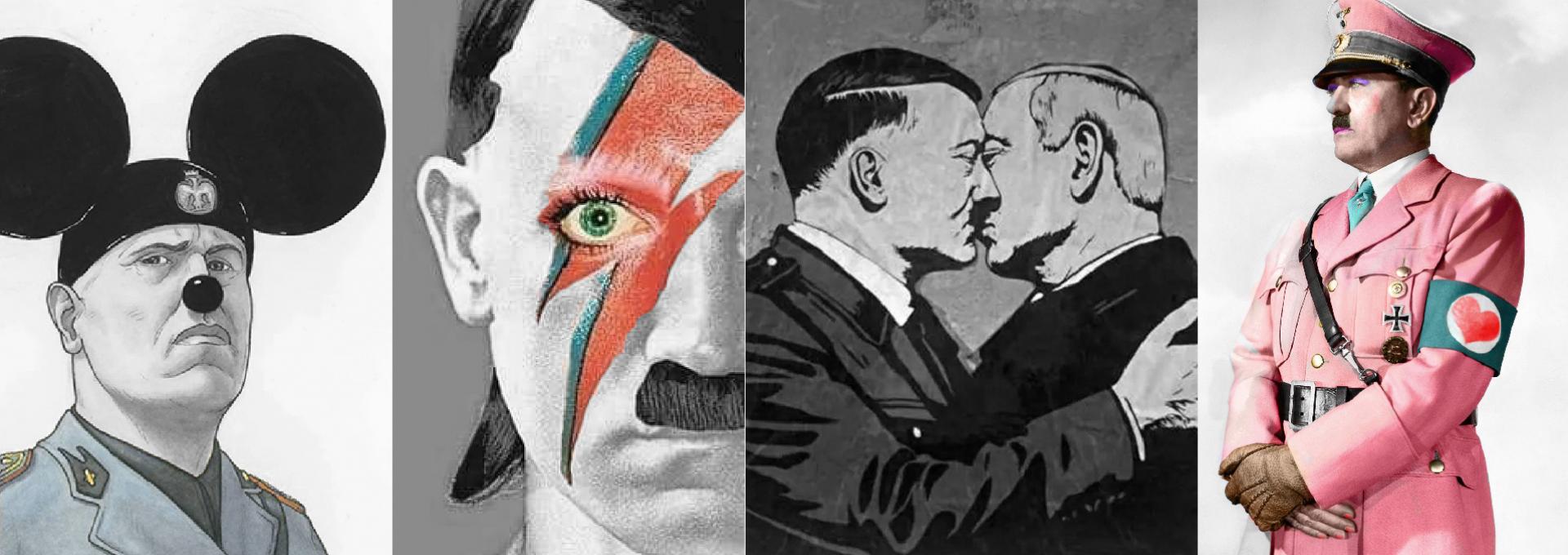La sentencia de la Corte IDH sobre los Tagaeri y Taromenane: pensando sobre la relación entre finanzas públicas y Amazonía

El 4 de septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador -que fue publicada por la Corte Constitucional este 5 de mayo-. Esta decisión debería marcar un espacio de reflexión sobre qué estamos haciendo para superar la tensión entre protección de la Amazonía y el modelo económico dependiente de las extractivas, exigido por los acreedores internacionales y por las élites que lucran de la renta petrolera.
La Corte IDH declaró al Estado ecuatoriano responsable por una la violación de derechos fundamentales de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que incluye el derecho a la vida, al territorio, a la salud, a la identidad cultural, y a un ambiente sano. También reconoció las graves consecuencias de los contactos forzados, como ocurrió con el secuestro de las niñas C. y D. en el año 2013, y la falta de investigaciones efectivas que derivaron en la impunidad en torno a masacres registradas en 2003, 2006 y la de 2013. A pesar de ciertas medidas normativas adoptadas en años anteriores, la Corte concluyó que la protección ofrecida fue débil, contradictoria y estructuralmente insuficiente, a lo que suma en su análisis una valoración sobre la persistencia de las actividades extractivas en el Yasuní.
Precisamente, uno de los aspectos más relevantes del fallo es el análisis del impacto de las actividades petroleras -en los bloques 31 y 43- y su relación directa con la violación de derechos de los pueblos indígenas no contactados (PIAV). La Corte condena la lógica estatal que, pese a conocer la presencia de pueblos no contactados en la zona, priorizó las necesidades de financiamiento fiscal, sobre el principio de intangibilidad territorial y el respeto al aislamiento.
A partir de lo anterior, quiero plantear lo que es para mí el principal dilema: es razonable que un Estado se pregunte si debe explotar uno de sus campos petroleros más importantes -como el bloque 43- cuando de ello dependen ingresos públicos cruciales para sostener servicios públicos básicos para millones de personas, sobre todo los más vulnerables. Sin embargo, para un tomador de decisiones, no se trata simplemente de elegir entre un concepto abstracto -extractivismo- y pueblos indígenas, esa es una simplificación intelectual falaz. El tomador de decisiones en realidad debe balancear dos impactos potencialmente graves: por un lado, los peligros sobre los pueblos en aislamiento voluntario y el impacto irreversible sobre ecosistemas únicos; pero por otro lado, ve los efectos sociales de un eventual desfinanciamiento del Estado en medio de una crisis económica importante. Ahora, también es cierto que este dilema tiene un reverso innegable, que es lo siguiente: bajo el actual modelo de austeridad impuesto por el FMI, solo seguir explotando petróleo no contribuye a resolver el problema de fondo, porque esos petrodólares tienden a diluirse en un sistema económico que facilita la fuga de capitales mediante desregulación financiera y liberalización de importaciones.
Para tener un cuadro más completo del dilema, es necesario introducir un tercer factor. Son los acreedores internacionales de la deuda pública los que generan la presión por mantener la explotación petrolera en la Amazonía. No es que el Estado no requiera los recursos, como lo planteamos arriba- sino que el pago del servicio de la deuda ayuda a vaciar las cuentas públicas. Para pagar la deuda externa se requiere suficientes reservas internacionales, y estas reservas se alimentan principalmente del sector hidrocarburífero, porque es el único que genera divisas netas de manera constante. Todos los demás sectores -el sector privado, el público, y las bóvedas de los bancos privados- históricamente generan salidas netas de divisas, ya sea por importaciones, remesas de utilidades o pagos financieros. Es decir, estamos pagando la deuda externa con petróleo amazónico. Esto es precisamente lo que confronta las luchas de los indígenas de la Amazonía contra los intereses de las agencias financieras de Washington.
Hay que decir, también, que los acreedores internacionales operan con aliados dentro del país, mediante las élites económicas y políticas ecuatorianas, se benefician del modelo económico promovido por el FMI y de las rentas petroleras en disputa dentro del Estado. Se tratan de élites de importadores, banqueros, contratistas, tecnocracias ministeriales. Existen dos mecanismos para provecho elitista del petróleo: uno, mecanismos como subsidios cruzados, contratos públicos, seguros financieros y transferencias fiscales; y dos, el uso que se da a las divisas petroleras en las reservas internacionales para garantizar la fuga de capitales y ganancias de los sectores adinerados como banqueros y grandes importadores, por ejemplo.
Por eso, discutir la implementación de la sentencia de la Corte IDH no debería limitarse a una serie de medidas técnicas o administrativas de protección; peor a medidas tributarias parches, como sustituir ingresos de divisas con impuestos, pues el problema es la continuidad del modelo. La sentencia nos brinda nuevamente una excusa para insistir en que hay que confrontar el corazón del problema: la forma en que el sistema económico subordina los derechos humanos y la protección de la Amazonía a los intereses de los acreedores y de las élites nacionales, solo puede ser cambiado con un modo de desarrollo distinto.
Esto implica una transición fiscal, productiva y energética con justicia redistributiva, no solo para garantizar derechos a los PIAV, sino también para proteger el derecho al desarrollo y soberanía de los pueblos, el tiempo lo dirá.