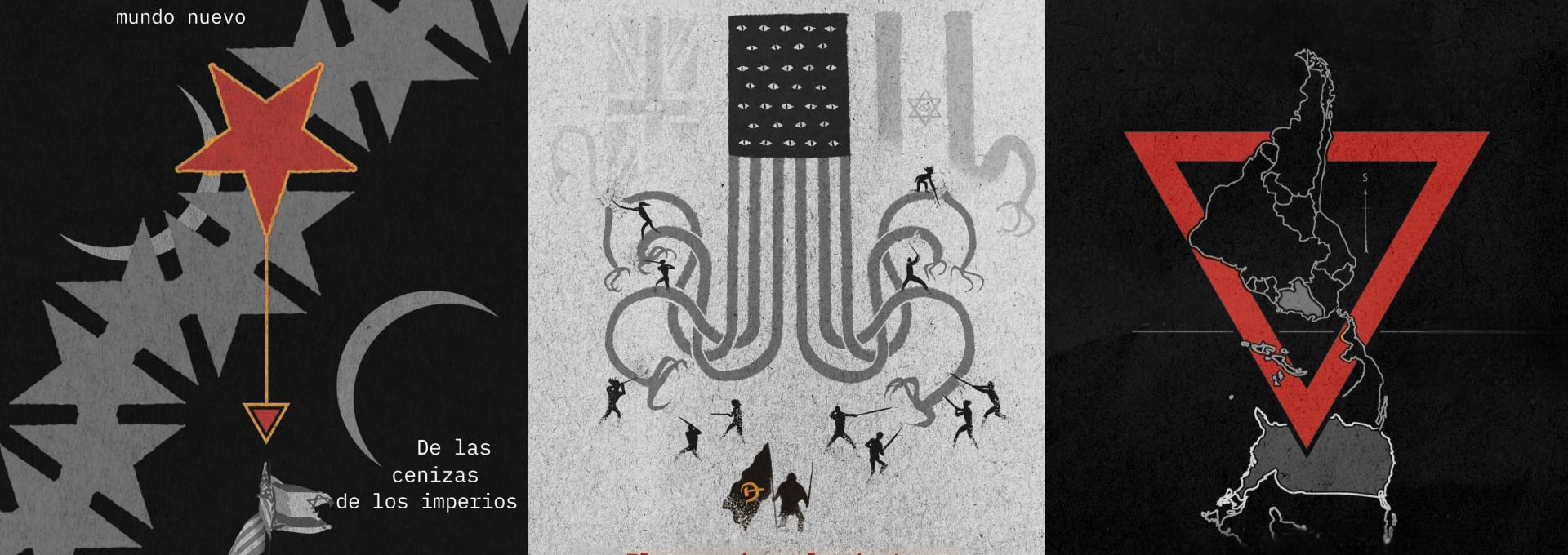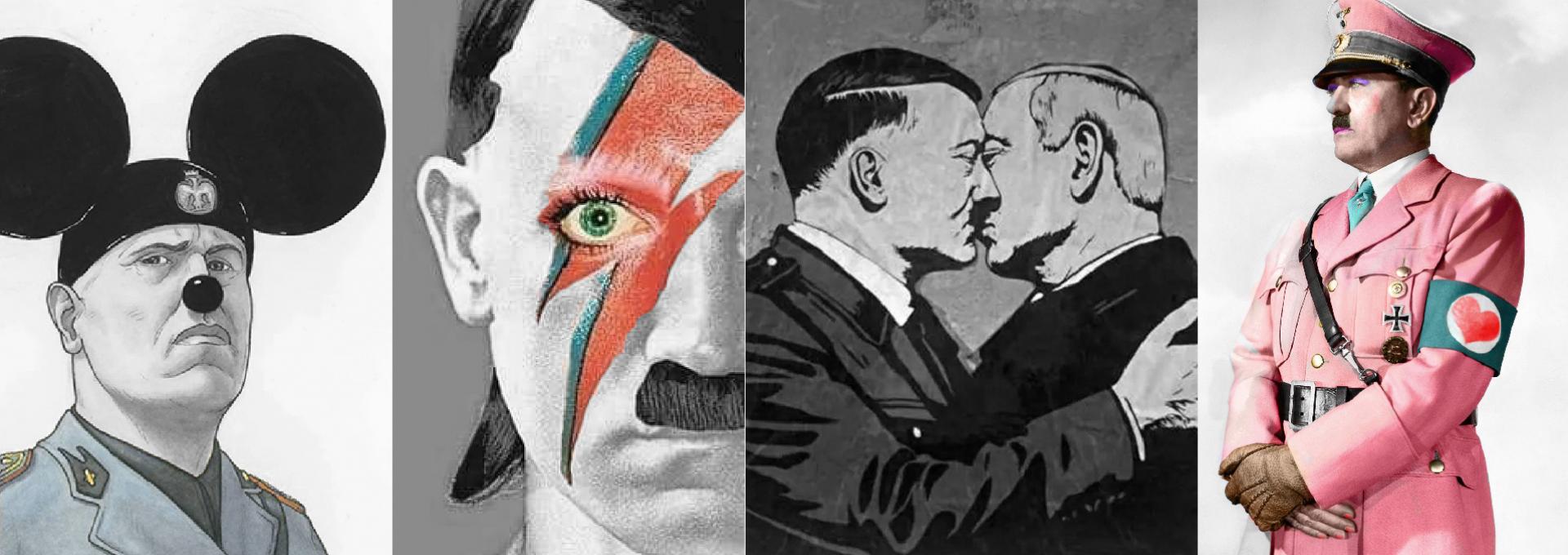Un voto castigo necesario, pero insuficiente

La política, decía Gramsci, es siempre una disputa por el sentido común. Y lo ocurrido el 16 de noviembre fue, precisamente, una ruptura del sentido común impuesto desde el poder. Una suerte de recordatorio de que la conciencia popular, por fragmentada que se encuentre, no es un territorio infértil o inerte.
La derrota de Noboa en la consulta popular no puede comprenderse sin la memoria inmediata al Paro Nacional y a la violencia represiva con la que el gobierno pretendió convertir el miedo en su esquema de gobernabilidad. En sociedades fracturadas por el neoliberalismo, donde la precarización de la vida es normalizada e instrumentalizada, cualquier manifestación colectiva que interpela al orden es catalogada como amenaza. Y, sin embargo, es en esas zonas donde germinó una respuesta política “inesperada” según lo que las encuestas profetizaban.
No es posible sentenciar que el Paro Nacional haya sido el catalizador exclusivo del resultado; ningún acontecimiento social por sí solo lo es, pero sí fue un punto de inflexión en la subjetividad popular. Prueba de ello que las provincias más golpeadas por la violencia policial y militar fueron, también, las que expresaron con más contundencia el rechazo a la narrativa oficial.
La maquinaria mediática de la élite, que instrumentaliza la democracia para sostener su hegemonía, se anticipó en el resultado, llegando incluso a discutir ya los nombres de los constituyentes, creyendo que un país sometido a la política del miedo aceptaría sin cuestionamientos las tesis securitistas y autoritarias del régimen. Pero la realidad fue otra. El abandono del Estado a las comunidades frente al crimen organizado fue también un caldo de cultivo donde emergió una reacción ética frente a las promesas incumplidas y el terror.
La política, cuando violenta la dignidad humana, termina por socavar la obediencia que pretende sostener. Noboa pagó el costo de haber despreciado la vida de tres manifestantes, de reducirlas al estatuto de “terroristas” y de criminalizar a decenas de líderes y activistas sociales durante los últimos meses. No obstante, este tipo de acciones, que no ocurren por errores de la administración sino por decisiones expresas de un esquema de gobierno, terminan abriendo una grieta moral entre el poder y la sociedad. Podríamos decir que la gran lección para el gobierno es que ningún régimen puede matar sin, a la vez, matarse simbólicamente. Y el voto del 16 de noviembre fue también eso: un duelo político que emergió desde la sensibilidad ante la violencia estructural de un Estado aparente.
La consulta, convertida de facto en un plebiscito del gobierno, evidenció algo que las élites se resisten a reconocer: el pacto constituyente de 2008 conserva plena vigencia como horizonte de derechos. El hecho de que la pregunta con mayor votación por el NO haya sido la relativa a la convocatoria a una Asamblea Constituyente es sintomático. Incluso entre las y los jóvenes que no vivieron el antes y después de Montecristi se logró identificar que lo que estaba en juego no era un tecnicismo, sino la posibilidad de desmontar un acuerdo social que, con todas sus limitaciones, sigue siendo el marco más avanzado en garantías colectivas que ha tenido Ecuador. Defenderlo fue un acto de reconocimiento de los derechos como condición mínima de humanidad.
Pero sería ingenuo reducir el NO a un voto ideológicamente homogéneo. Su pluralidad social, política, territorial, generacional expresa un rechazo transversal a la ruptura de las condiciones democrático-burguesas más básicas. No es un voto revolucionario en sí mismo; sino un límite impuesto al autoritarismo. Esa frontera ética, sin embargo, no garantiza un proyecto alternativo. La pluralidad que permitió derrotar al gobierno puede convertirse también en un obstáculo estratégico si las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales no logran articular una agenda post-consulta que organice las demandas dispersas en un programa común. La historia demuestra que los momentos de defensa democrática no siempre desembocan en procesos de transformación estructural; a veces, la energía social se agota en la resistencia. El desafío es evitar esa deriva y aprovechar el envión político e incluso del ánimo para promover una agenda y un programa de acción.
Además de lo anterior, es preciso mantener alerta, puesto que el contexto post-consulta será también un momento donde el gobierno procure profundizar su alineamiento con el FMI, con una consecuente respuesta estatal represiva ante el descontento social. Por ello, reconocer la centralidad de la movilización implica más que celebrar la protesta como práctica ritualiza, exige crear las condiciones para masificar la participación ciudadana, ampliar las bases sociales de la indignación y convertir el malestar en estrategia. No basta con que los sectores históricamente organizados salgan a las calles: es fundamental que la ciudadanía, aquella que sufre el despojo sin organizarse políticamente, encuentre un espacio de expresión colectiva. La defensa de los presupuestos para derechos sociales, del acceso universal a servicios públicos y del trabajo digno requiere una movilización capaz de interpelar a todos los que han sido precarizados por el modelo neoliberal con capacidad de convergencia en las calles y las instituciones.
El voto castigo fue importante, pero es insuficiente. Al gobierno le quedan aún tres años de administración, y los intereses de Noboa no solo divergen de los de las mayorías populares, sino que son estructuralmente incompatibles. Su proyecto político supone la profundización del desmantelamiento neoliberal del Estado. Inversiones privadas a costa de lo público, políticas fiscales regresivas, dependencia económica y militar de potencias extranjeras: todo ello configura un escenario donde la vida queda subordinada al mercado y a la geopolítica del capital. Por eso, la pregunta decisiva no es cómo resistir, sino cómo avanzar.
Avanzar implica exigir coherencia a las organizaciones políticas que integran el sistema de partidos; que no se apropien de una victoria que fue, fundamentalmente, ciudadana y popular y que reconozcan la centralidad de la organización social. Pero, sobre todo, exige que demuestren en los hechos, una voluntad real de construir una alternativa de gobierno que materialice las garantías constitucionales en políticas públicas concretas.
El desafío de la izquierda revolucionaria es doble: evitar la cooptación institucionalista que reduce la acción política a administración del Estado y, al mismo tiempo, evitar la trampa sectaria que sustituye la construcción de poder por la pureza ideológica. La correlación de fuerzas actual requiere un proyecto amplio, articulado, con horizonte socialista pero con tácticas democráticas capaces de convocar a todas las capas de la sociedad que hoy viven la precarización y la violencia. Se trata de comprender, como enseñaba Mariátegui, que la revolución debe ser también creación heroica: una reinvención de lo común en medio de la devastación y las construcción de un sentido político movilizatorio y emancipador.
La derrota de Noboa abrió un resquicio en la hegemonía neoliberal, que no es aún una salida. Estamos ante un escenario que convoca a la unidad en la acción, en la movilización y en la formulación de propuestas. La tarea es clara: transformar el rechazo en construcción y el malestar en organización. Resistir es necesario, pero insuficiente. Lo que exige este momento histórico es la capacidad de convertirse en alternativa: de disputar el Estado, de reconfigurar la correlación de fuerzas y de devolver la política a su sentido más profundo, la búsqueda colectiva de una vida digna para todos y todas.
Para las organizaciones marxistas, el desafío histórico radica, entonces, en no sucumbir a las presiones del extremo centrismo con el que ciertas posiciones del progresismo pretenden construir la política; a la vez que no perder la agenda política de los intereses de clase; objetivos que deben permitir la convergencia política necesaria con los sectores democráticos y antiautoritarios para un proceso real de construcción política de un programa que, a la vez que enfrenta al neoliberalismo, sea capaz de convertir la ira en esperanza.